Nota 2 de 3: Pasa tan poco... (en educación)
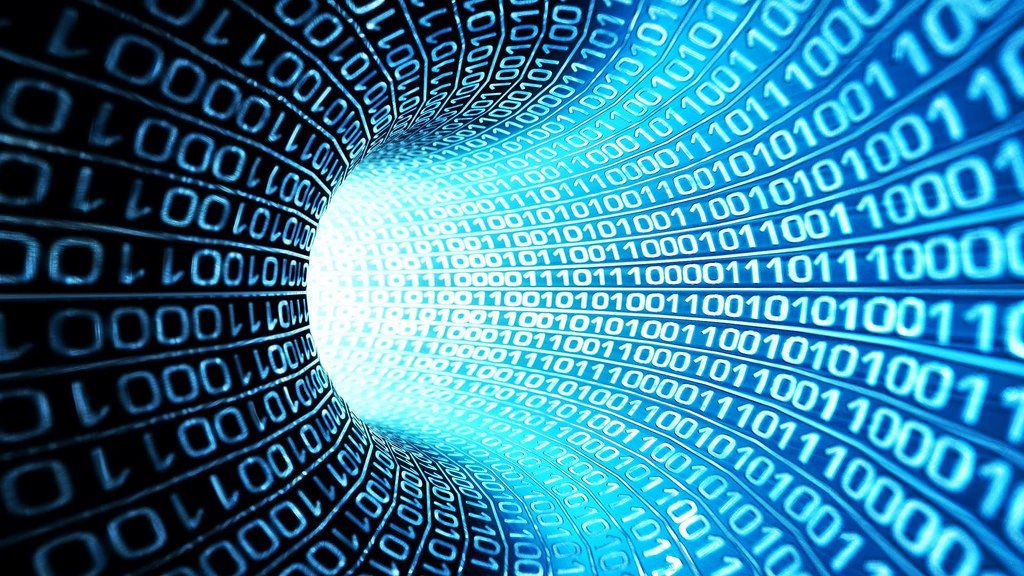
Por Juan María Segura
Si resulta que, como dijimos antes, hablamos mucho de educación, ¿por qué pasa tan poco? Que pase tan poco significa que no logramos revertir la calidad de los aprendizajes escolares en forma colectiva, que no logramos modificar indicadores básicos de sobreedad, repitencia y abandono escolar, o que no logramos que los estudiantes universitarios tengan trayectorias dinámicas y egresen en tiempo y forma. Significa más cosas, pero con esto alcanza para clarificar el punto. ¿Por qué, entonces, pasa tan poco? Es una pregunta lógica que se desprende del razonamiento del apartado anterior, un intríngulis que personalmente me desvela, me duele y me enoja, y que representa el corazón de este libro. Por diversas razones y en múltiples ámbitos nos llenamos la boca mostrando preocupación e interés por la educación, y luego no pasa tanto. ¿Es realmente así? Diría que sí, tristemente, por diferentes motivos.
En primer lugar, hablamos mucho y no pasa tanto porque con la voluntad sola no alcanza. En Argentina somos una sociedad difícil, que si bien tenemos una gran cantidad de virtudes como colectivo (creativos, cálidos, conversadores, ingeniosos, algo solidarios), al mismo tiempo poseemos un conjunto equivalente de defectos que nos anclan, en particular nuestra adolescencia eterna. Vivimos y andamos por la vida, en particular en esta materia, como si tuviésemos 16 años de edad: de amague en amague, solo acomodando el cuerpo donde encontramos juerga y disfrute, y no necesariamente donde se debe poner el hombro. Somos inmaduros crónicos, que pensamos que sobreactuando podremos resolver los problemas cuando se presentan.
Cada vez que en nuestro país un ciclo lectivo no inicia por huelga docente, recibo mensajes y comunicaciones de todo tipo de amigos y conocidos, ofreciendo ayuda para que las clases se dicten con normalidad. Me han llegado a requerir el contacto personal del ministro y gobernador de una provincia, para que el ofrecimiento sea directamente a ellos. Así de ingenuo como suena, así de infantil como se presenta, así de torpe como lo lee. ¿Es verdad que creemos que cuando la profe de matemáticas, de biología, de computación o de lengua no va a clase, sea por paro, licencia médica o lo que fuere, un empleado bancario, un cajero de supermercado, un remisero o un adulto con tiempo libre pueden reemplazarla? ¿Realmente pensamos eso de la profesión docente y del proceso escolar? ¿Acaso hemos pensado alguna vez en reemplazar al 9 de nuestro equipo de fútbol por tener una lesión en la rodilla derecha? ¿O suplantar al cocinero de nuestro restaurante favorito cuando nos enteramos de que no pude venir? ¿O cubrir al mecánico del tallerista de la esquina para que no se le junte el trabajo? Si ni se nos ocurre hacerlo en esos casos, ¿qué nos hace suponer que podremos hacerlo en la función docente? ¿Somos ingenuos, solo voluntariosos, o sencillamente sínicos? La voluntad es importante, pero, como diría Sabina, no debería ser un atropello para la razón. Y menos aún un acto reactivo adolescente.
En segundo lugar, hablamos mucho y no pasa tanto porque la magnitud y complejidad de lo que hay que hacer nos desafía de una manera muy especial. Suponiendo por un segundo que solo con buena voluntad alcanzase, haría falta tanta, que nunca sería suficiente. La magnitud nos desafía, pues establamos hablando de modificar la dinámica de aprendizaje en unas sesenta mil instituciones educativas escolares, más unas ciento cuarenta instituciones universitarias, más unos mil doscientos instituciones de formación docente, alcanzando una población escolar de aproximadamente diez millones de alumnos, más una población universitaria de más de dos millones de alumnos, en condiciones de aprendizaje de lo más diversas, desde las escuelas superpobladas del conurbano bonaerense, hasta las escuelitas rurales a donde se llega a caballo y se duerme durante la semana, con apenas un puñado de alumnos, pasando por escuelas en poblaciones con privación de la libertad, hasta escuelas en centro médicos. El sistema escolar como tal posee una magnitud que no posee ninguna otra institución ni brazo del Estado, y eso lo hace particularmente difícil de abordar.
A su vez, posee la especificidad propia de su práctica, en donde convergen pedagogía y didáctica para apuntalar la enseñanza de decenas de contenidos, disciplinas, saberes y oficios, con empaquetamientos y organizaciones específicas, y con sistemas sofisticados de validación y señalización parcial de progreso de las trayectorias educativas. Y, como si lo anterior no fuese suficiente, todo ello rodeado de la disciplina de la gestión o la administración de una institución de características fabriles, sumado a la presión ejercida por el medio ambiente tecnológico, cultural y de problematizaciones que fuerza a las instituciones a estar constantemente adaptándose y acomodándose. Grande, muy grande, y complejo por demás, así es el sistema, y por eso cuesta tanto pensarlo, replantearlo e impactarlo con cambios que le modifiquen dinámicas.
En tercer lugar, hablamos mucho y no pasa tanto porque legislamos mal. Sin buenas leyes educativas, ese sistema complejo y grande que describimos antes se torna ingobernable como tal. Y es difícil que tengamos buenas leyes, si el proceso legislativo que da nacimiento a las leyes carece de virtuosismo. Y, lamentablemente, no tenga dudas de que en esta área estamos haciendo un trabajo pobre. Personalmente he sido testigo de procesos de debate dentro de órganos colegiados en donde se discuten leyes educativas, tanto a nivel nacional como a nivel de jurisdicción educativa, y siempre me llamó la atención la forma brutal en la cual la política y la política partidaria se entrometen en el debate, desnaturalizándolo, empobreciéndolo, restándole capacidad reflexiva y contemplativa. Y digo brutal pues, en muchos casos, esas intromisiones son actos de brutalidad: gritos a viva voz, descalificaciones personales, chicanas políticas, artilugios procedimentales parlamentarios. Toda una batería de recursos y herramientas de ‘debate’ parlamentario, que finalmente redunda en rosca política, superficialidad argumentativa y leyes educativas pobres.
No quiero ser injusto, pues hay leyes que son buenos producidos parlamentarios (por ejemplo, la Ley de Educación Nacional 26.206, proclamada en el año 2006), pero son la excepción. En general, el sistema educativo está regulado de una manera confusa desde tres vertientes diferentes: el trabajo parlamentario propio del sistema, la resoluciones del Consejo Federal del Educación y las leyes locales de cada jurisdicción electoral y educativa. Ese entrecruzamiento de normas, códigos, declaraciones, estatutos y lineamientos, siempre con mayor énfasis en los derecho que en las obligaciones, y siempre con la clara intención de lograr mayor financiamiento sin comprometer metas concretas o ratios de mejora, es el sello distintivo de un sistema con un diseño torpe, difícil de comprender y de gobernar, al que nadie se anima a derrumbar por considerarlo disfuncional.
En cuarto lugar, hablamos mucho y no pasa tanto porque hay resistencias naturales al cambio. Aún si con la voluntad fuese suficiente, aún si el sistema no fuese tan grande y complejo, aún si tuviésemos buenas leyes y procesos parlamentarios, el sistema educativo es conservador por definición, y por lo tanto resistente al cambio. Y no lo es porque así sea su naturaleza, sino porque de esa manera se comportan colegiadamente sus actores protagónicos, que son los docentes, directivos, pedagogos e investigadores. Los alumnos no tienen mayoritariamente voz y voto en este proceso, y padres y madres en general están mal organizados y representados, así que tampoco inciden. Son los docentes, directivos, pedagogos e investigadores quienes resisten el cambio, aprovechando la flaqueza de los procesos legislativos, la falta de coordinación de los actores políticos, y la capacidad propia de generar argumentaciones persuasivas y útiles para la causa. Argumentar para no cambiar es una tarea bien pensada desde el interior del sistema educativo, y suele encontrar gran aceptación entre pares y compañeros de militancia. Así, el pensamiento grupal, esa suerte de patología decisoria tan bien descripta por el sociólogo Janis en los setenta, muestra en este caso a abanderados de esas argumentaciones anti-cambio rodeados de adulones guardianes de esos argumentos, dispuestos a dar pelea para no cambiar, sin ningún interés en el diálogo, solo ofreciendo resistencia.
Es notable la exactitud con la cual la investigación de Janis da cuenta del rechazo al cambio que muestran los actores educativos. El investigador habla de algunas condiciones que favorecen el pensamiento grupal, entre las que se destacan una alta cohesión del grupo, instrucciones provenientes de un liderazgo fuerte, homogeneidad en las ideologías y trasfondo social de los miembros. ¿Le suena? La investigación indica que, allí donde prevalece el pensamiento grupal, se observa lo siguiente: una Ilusión de invulnerabilidad; la creencia incuestionable en la moralidad inherente al grupo; una visión estereotipada de miembros ajenos al grupo, especialmente de oponentes; autocensura de los propios miembros del grupo, para evitar hacer críticas hacia afuera y recibir críticas de sus pares; miembros que protegen al grupo de información negativa o desestabilizando; y la ilusión de unanimidad y ausencia de desacuerdos. El problema con el pensamiento grupal es que está más interesado en mantener la disciplina de bloque y en neutralizar los desacuerdos internos, que en escuchar información nueva o argumentaciones persuasivas. El desinterés hacia la escucha que procede de esta actitud, en el mejor de los casos, deja todo igual, lo cual es un problema.
Finalmente, en quinto lugar, hablamos mucho y no pasa tanto porque los diseñadores del sistema educativo y los reformadores de turno tienen otra agenda, otras prioridades, juegan otro juego, miran otro partido, sintonizan otro canal. En varios de los escritos de los capítulos anteriores reclamé ideas originales, novedosas, audaces, acompañadas de una voluntad política de llevarlas a la práctica más allá de las dificultades, que siempre son muchas, y de los rechazos, que siempre están bien orquestados.
El sistema del que hoy nos valemos es una herencia cultural e institucional que alguien alguna vez pensó y llevó a la práctica. Alguien o algunos, en un momento, sin mucha referencia comparativa y medio al tuntún, se aventuraron en un camino de construcción institucional y referencial, y mal no resultó. Pero el mundo cambió drásticamente y los generación Z reclaman otras dinámicas de aprendizaje, así que debemos hacer algo urgente con lo que ahora se parece más a una carreta antigua que al sofisticado vehículo de movilidad social ascendente que significó en su momento. Y nada hace suponer que no se pueda reemplazar a este sistema heredado por otro sistema y diseño que dé cuenta más fielmente de los problemas y las oportunidades que la época plantea. Pero esa tarea no le corresponde a cualquier, sino a un pequeño grupo de pensadores y diseñadores que están repartidos entre el alto comando de agencias gubernamentales, ministerios educativos, parlamentos y organismos multilaterales. Y si ellos no deciden aunar esfuerzos, sincronizar agendas, compartir información relevante y acordar metas y metadiseños, es poco probable que pase algo relevante, aun cuando se siga hablando mucho de educación.
Así como le presenté cinco razones por las que creo que de educación se habla mucho, aquí le mostré la otra cara de la moneda, las cinco anclas que, a mi juicio, impiden que ese hablar de la gente (por las razones que fuere) se convierta en nueva praxis, en nuevos aprendizajes. Por eso los chicos se aburren, por eso se duermen en clase, como muestra la imagen que presenta esta obra. Los estamos durmiendo nosotros, les estamos haciendo perder el tiempo. Y, lo que es peor aún, les estamos haciendo creer que aprender, curiosear, indagar, estudiar, comprender y desarrollar formas de metacognición tiene que ver que ese espectáculo sombrío y mediocre que hoy ofrecemos dentro de una de esas escuelas que adormecen.